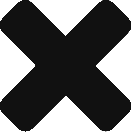2 Medidas que desregularizarían los mercados de derivados
Uno de los debates más largos en la historia ha sido si la legislación favorece o no los mercados. Como consecuencia de la crisis financiera internacional de 2007-2008, la respuesta universal inmediata fue la necesidad de regular más los mercados financieros. Dos de las regulaciones más extensas sobre los mercados de capitales han sido Dodd-Frank en Estados Unidos y EMIR en la Unión Europea.
Ambas han tenido una enorme repercusión en el funcionamiento de los mercados. Los han redefinido y han creado una serie de instituciones y de procedimientos que hasta ahora han venido siendo digeridas por los intermediarios. La reacción de las autoridades es totalmente entendible, así como las quejas de muchas entidades cuando ven el impacto que tiene la nueva regulación en sus resultados.
Cuando asumió Donald Trump, uno de sus anuncios fue la desregularización de los mercados financieros, y concretamente acabar con Dodd-Frank. Si bien hasta el momento Dodd-Frank está vigente, sí planteó los lineamientos en la Orden Ejecutiva 13772 del 3 de febrero pasado. Y de hecho, los recientes nombramientos en la FED y en la CFTC muestran su preferencia por eliminar la carga de regulación a los mercados financieros en general.
Es así que recientemente se han producido noticias sobre las tendencias regulatorias que redefinirían los mercados de derivados. Por un lado, Jerome Powell, reciente nominado a digerir el más poderoso banco central del mundo, se pronunció sobre el reemplazo de la tasa Libor; y por otro, Brian Quintenz nuevo comisionado de la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) señaló que probablemente se mantendría el límite para determinar qué entidad cae bajo su supervisión por realizar operaciones de derivados de manera material para dicho mercado.
Powell y el futuro de la Libor
Con ocasión de unas investigaciones que se hicieron sobre la manipulación de la tasa Libor, las autoridades de Estados Unidos y de Inglaterra han concluido la necesidad de reformar dicha tasa, con el propósito de lograr una mayor transparencia a los mercados financieros al establecer un mecanismo de fijación de la tasa a mercado mediante operaciones repo u operaciones de derivados (OIS) (ver detalles aquí y aquí).
La Libor (London Interbank Offered Rate) es una tasa de interés de referencia determinada por las tasas que los bancos, que participan en el mercado de Londres, se ofrecen entre ellos para depósitos a corto plazo en el mercado monetario. Es sin duda el más importante indicador de los mercados financieros a nivel global, pues es la base para determinar prácticamente las tasas de interés de cualquier endeudamiento.
Pues bien, Powell se pronunció sobre sobre el futuro de la Libor señalando su preocupación por los créditos, las emisiones y otras operaciones atadas a esa tasa, y particularmente por las operaciones de derivados (cerca de us$360 trillones); las cuales no tienen estimado contractualmente lo qué pasaría en el evento en que se deje de publicar la Libor, con lo que se genera “un gran riesgo para la estabilidad”.
Por ejemplo, un volumen importante de floating-rate notes (FRN), que son bonos a tasa variable, tienen estipulado en sus contratos que en caso de que la tasa de referencia deje de ser publicada, se tomará la última tasa durante el resto de vigencia de la nota. Imagínense el kilombo que es para los mercados ese articulito.
Respecto a los derivados, la preocupación de Powell es que la FED tiene menos visibilidad sobre el mercado OTC, y al eliminarse la Libor, se estima que habrá una migración de operaciones de derivados del estandarizado hacia el OTC en la medida en que el estandarizado mientras arranca será mucho menos líquido. Recordemos que el estimado es que la tasa Libor deje de ser publicada en 2021. De aquí a esa fecha, será mucho lo que deben hacerse en contratos y regulaciones para que la transición, la liquidez y los intermediarios no sientan el impacto del cambio, incluso la posibilidad de que la Libor siga operando.
Por otro lado, Powell destaca que, para el caso de los derivados, hay varios elementos a favor como el que exista un único líder en la industria (ISDA), la documentación es bastante estandarizada, existe un número relativamente pequeño de distribuidores principales y cámaras de compensación.
Y es que ese es tal vez el mayor activo de esta industria de derivados. El nocional de las operaciones es de una cifra totalmente desproporcionada: varios cientos de trillones de dólares, equivalentes a varias veces el PIB mundial. Pero a pesar de ello, es una industria totalmente centralizada en pocos agentes. Y muy estandarizada.
Por ello, los mercados emergentes que empiezan a desarrollar la regulación y la industria de derivados deben acogerse a esos estándares. A esa homogenización de reglas y contratos. Y en el futuro, de procesos y procedimientos. Ese es el gran capital de esta industria.
La regulación para los swap dealers
La Ley Dodd-Frank estableció la obligación de registro ante la CFTC de cualquier entidad (los swap dealers), en cualquier parte del mundo, que estuviera haciendo más de us$8 billones en derivados (el “De Minimis”) durante un periodo de 12 meses. Si bien es una evidente extraterritorialidad de la ley americana, Estados Unidos ya lo había hecho con la Lista OFAC y con la regulación Fatca. Y nadie quisiera enemistarse con el mayor mercado del mundo. Así que, notificada la humanidad, lo que siguió en todas las instituciones fue hacer las cuentas de si hacían los us$8 billones.
El diablo está en los detalles, y obviamente la densa regulación de la CFTC que siguió al mandato de Dodd-Frank llevó a que muchas entidades quedaran por debajo de los us$8 billones acogiéndose a las diferentes excepciones que daba la norma. Una vez entró en vigencia la norma, ante la CFTC se registraron un poco más de 100 swap dealers (lista completa a octubre de 2017 aquí), lo cual siempre me llamó la atención dado que 100 intermediarios para un mercado que mueve us$900 trillones de dólares en operaciones es una cifra muy baja, ningún latinoamericano, por ejemplo. En fin, ¿qué sería de este mundo sin los abogados que estamos para interpretar el sentir de los reguladores e interpretar el sentido de las normas (y sus excepciones)?
Pero la preocupación era que la misma CFTC había dicho que era muy posible que el límite de los us$8 billones se bajara a us$3 billones. Con lo cual muchas entidades tendrían que entrar a ser supervisadas por la CFTC, incluso sin operar directamente en el mercado de Estados Unidos. Y el plazo para bajar ese de minimis estaba para el 31 de diciembre de 2018.
Pues hace un par de semanas la CFTC decidió ampliar su plazo por un año adicional, tiempo durante el cual la CFTC va a estudiar las acciones apropiadas de continuar con ese límite. El argumento central es la ausencia de datos suficientes para poder tomar la decisión más acertada para los mercados, además de la necesidad que tienen los agentes del mercado de tener claridad sobre el alcance de las excepciones. Se teme que una baja en el límite podría generar iliquidez en los mercados, mayor volatilidad en los mercados, mayores precios y mayor concentración en los actuales swap dealers y, por ende, mayor riesgo sistémico.
El pronunciamiento de Quintenz fue, entonces, en pro de extender el plazo. Y en un discurso fue más allá al plantear la posibilidad de ampliar las excepciones, o mejor, de dar más claridad sobre lo que se entiende como “dealing activities”, es decir, actividades en las que la entidad está actuando como dealer o contraparte del mercado y no como cliente. Y es que los costos de ser sujeto de regulación bajo la CFTC para una entidad que actualmente no es sujeto de esa supervisión son, sin duda, enormes.
Las medidas anunciadas por Powell y Quintenz resultan apropiadas sin duda para el desarrollo del mercado. Y seguramente obedecen a un interés legítimo de darle oxígeno a unas entidades agobiadas por la sobrerregulación. Sin embargo, hay una vocecita que me recuerda que la crisis estuvo precedida por un periodo de desregulación sin precedentes. Y que el tamaño de las operaciones de derivados no es menor y merece toda la atención de autoridades y organismos de auditoría interna, no solo los de Estados Unidos o de la Unión Europea, sino las de cada jurisdicción donde esas operaciones representan montos enormes que no siempre son visibles para todos. Ese es mi punto, si hubiera suficiente información, transparente y de fácil acceso, la desregulación está bien porque hay muchos ojos encima. Pero en mercados opacos, la desregulación puede ser peligrosa.