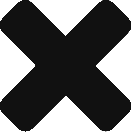Este último mes ha sido intenso en términos de pasar de la visión que tenemos sobre un nuevo producto para la administración de miles de contratos de derivados; a examinar las hipótesis iniciales que nos permitan desarrollar un modelo de negocio que sea simple, costo-eficiente, escalable y redituable. Esto porque estamos seguros de que existe una mejor manera de administrar toda la información que está en dichos contratos.
En ese proceso inicial, que es a la vez emocionante y retador, hemos sostenido varias conversaciones sobre la forma como se debe desarrollar la interacción entre las fintech y las entidades financieras. El tema da para un post completo sobre los diferentes escenarios y relaciones que seguramente se están dando y se van a dar en el futuro. Pero el punto que quiero tratar es sobre la extraordinaria oportunidad que tienen entidades de innovar a través del desarrollo de API (Application Programming Interface) tanto internas como externas (con las fintech precisamente).
El sitio web para desarrolladores del BBVA define las API como “un conjunto de funciones o procedimientos utilizados por los programas informáticos para acceder a servicios del sistema operativo, bibliotecas de software, u otros sistemas”. Como las entiendo, las API son programas (subprogramas) que acceden a otros programas para apalancarse en ellos para hacer algo. Y ello genera eficiencias porque el programador de la API no empieza desde cero, y la empresa no gasta dinero y tiempo desarrollando una funcionalidad que puede resolver vía API. Son un ejemplo adicional de la nueva economía basada en la colaboración.
Ahora, el tamaño y la cultura de las entidades financieras hace que sea extremadamente difícil que los ingenieros y los abogados permitan que un tercero ajeno a la entidad pueda construir una API sobre la base del core bancario. Solo imagínense las discusiones sobre seguridad, garantías, responsabilidades, declaraciones, juramentos, promesas, confesiones y demás. Sin embargo, las oportunidades son todas. Y naturalmente dependen del grado de compromiso que tiene la entidad con la innovación.
Hoy en día los bancos son más conscientes del riesgo de quedarse fuera de la ola de innovación y por lo mismo, existe cierta apertura de las entidades para el desarrollo de API con el fin de solucionar muchos problemas que tienen en el día a día y que sus áreas de sistemas no pueden solucionar por estar copadas las horas de programación en el día a día, cuando no respondiendo a los requerimientos de las autoridades. Lo importante es que las decisiones del presente serán determinantes de la evolución futura de las entidades. Y es que no solo es un factor de competitividad frente a los pares, sino de supervivencia frente a los consumidores.
En efecto, las necesidades de los clientes (personas y empresas) han cambiado, su demografía es otra desde que los millennials ingresaron al mercado laboral. Solo en Estados Unidos hay 84 millones de nativos digitales, de los cuales el 66% considera que no necesita un banco tradicional. Y no son los únicos, los consumidores de las generaciones X/Y (que representan el 50% de los activos financieros) tienen las mismas preferencias digitales de los millennials. Y para hacer más complejo el panorama, las amenazas no vienen solo de los cambios en las preferencias de los consumidores, sino la evolución de las mismas fintech, la presión reguladora y la lucha contra el lado oscuro (un post sobre la tormenta perfecta aquí). Por ello, la decisión de abrirse o no a las API (sobre todo a las externas) no es solo una decisión de tecnología o de innovación. Es un tema estratégico. Y así debería ser abordado desde las juntas directivas y los comités ejecutivos. Los bancos ya no son compañías de servicios, son empresas de tecnología.
En el Reino Unido, por ejemplo, será obligatorio por regulación que los bancos proporcionen acceso a terceros a las cuentas de sus clientes a través de API abiertas, lo que les ahorrará a los clientes entre £92 y £180 por año. Y quienes piensan que esa iniciativa solo será adoptada en el Reino Unido, piensan con el deseo. Es cuestión de tiempo.
Y la revolución no es solo respecto de los movimientos de las cuentas. Ni hablar del mundo de los pagos, donde las fintech han colonizado mercados enteros gracias al desarrollo de API. En prácticamente todos los negocios de la banca personal hay conquistas evidentes de los desarrolladores de información. La pregunta es cuanto se ha avanzado respecto de la banca corporativa. Nuestra visión es que, al tratarse de servicios más complejos para los outsiders, la disrupción es menor pero la oportunidad para apalancarse en el conocimiento mayor, en la medida en que los bancos tienen “más que ofrecer” a la hora de desarrollar alianzas.
En el mercado de los derivados, por ejemplo, existe un mundo de oportunidades como las que han permitido el desarrollo de las affirmation platforms, de los servicios en la nube para valoración de los derivados en tiempo real, para la administración de colaterales, y (próximamente) para la gestión de los contratos. Entre muchas más. Por ejemplo, todo lo que se puede construir en términos de desarrollo de instrumentos de cobertura para las corporaciones según su información financiera, incluso antes de que el CFO advierta esa necesidad; el customer adquisition cost para los nuevos clientes que tienen la necesidad, el problema, pero no alcanzan a recibir la solución; la gestión de riesgos, ciber seguridad, el cumplimiento regulatorio (solo en KYC y AML las entidades gastan us$55 billones), etc.
Las API contribuyen a la disrupción de los servicios financieros junto con la computación en nube, los dispositivos móviles, el internet de las cosas, la inteligencia artificial y las criptomonedas. Las API se han convertido en elemento fundamental de la cadena de valor para los desarrolladores que pueden ofrecer aplicaciones innovadoras y disruptivas sin la gran inversión de tiempo y dinero que implica trabajar desde el principio. Y las entidades pueden aprovechar esos desarrollos para planear esfuerzos tácticos enfocados en las múltiples necesidades de sus clientes.
En suma, el acceso a los datos de los mercados financieros, que antes era exclusivo y costoso, estará más pronto que tarde al alcance de la mano del mercado, y de los visionarios que quieran desarrollar mercados.