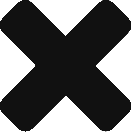Scott O’Malia, CEO de ISDA, publicó la semana pasada en su blog (aquí) su visión para un futuro más inteligente para lograr un mercado de derivados más seguro y eficiente. Allí señaló cómo la industria enfrenta quizás uno de sus mayores desafíos debido a la carga regulatoria y el rezago en la planificación de los procesos que los ha vuelto “insoportablemente complejos e ineficientes”. Así mismo, se compromete para que ISDA se enfoque en trabajar con la industria para producir nuevos estándares y asegurar que el mercado de derivados esté construyendo bases firmes para el futuro.
Sin lugar a dudas el mayor desafío que afronta el mercado es lograr sincronizar las necesidades de información requeridas por las autoridades con las oportunidades tecnológicas y la correcta medición y administración de los riesgos de esas operaciones. Y para ello, la industria debe superar dos retos: la automatización y el trabajo colaborativo.
La automatización debe desarrollarse sobre bases de estandarización. Eso implica que debemos repensar la forma como se conectan las diferentes áreas internas en cada uno de los ciclos de vida de una transacción (pre-trade, trade execution, post-trade y reporting), para que todos los agentes estandaricemos aquellos procesos que son comunes, y eso permita desarrollar eficiencias en el mismo.
En ese sentido, los mercados emergentes tienen la ventaja del rezago regulatorio y por lo mismo, deben buscar la forma de anticiparse de manera ordenada y planificar eficientemente para el momento en que la regulación sea imperativa y se acoja a los mandatos de los mercados desarrollados. No deberíamos esperar a que la agenda regulatoria del G20 nos sea impuesta sin haber planeado la forma más eficiente de cumplir con los mejores estándares. Eso nos ahorrará recursos dedicados a procesos complejos, duplicados y costosos de mantener. Y aquí es donde está la oportunidad para que las fintech desarrollen, de la mano con la industria, procesos que creen valor para todos, incluso para los clientes, que es donde más han fallado las “soluciones” ofrecidas por los proveedores de tecnología en los mercados desarrollados.
El otro reto que debe superar la industria es el trabajo colaborativo. Las entidades han desarrollado sus soluciones casi siempre como extensiones de su core tecnológico, lo cual genera eficiencias en procesos sobre todo para los equipos de seguridad bancaria y tecnología. Sin embargo, los mercados desarrollados ya avanzaron en señalar que la mejor alternativa es que haya un trabajo en equipo ofreciendo una solución para todos, de la cual pueden “alimentarse” las diferentes aplicaciones core de las entidades, como lo hacen hoy en día para los diferentes proveedores de infraestructura del mercado. Esto facilita la transparencia en el mercado al homogenizar cada uno de los pasos en el ciclo de vida de las operaciones, facilita la supervisión de las autoridades y ayuda a que la reglamentación sea coordinada con la industria.
Y ese panorama es solo el comienzo. Las oportunidades que nos ofrece el futuro con la introducción del blockchain, y la inteligencia artificial aplicada a estas operaciones y sus contratos, con seguridad nos traerán nuevos retos y la necesidad de nuevos consensos para seguir desarrollando mercados más eficientes y seguros, como lo dice ISDA en su lema.
Es hora entonces de comprometernos con esta tarea, y reunir a la industria, encontrar los consensos y solucionar los problemas. Esa es nuestra tarea ahora.